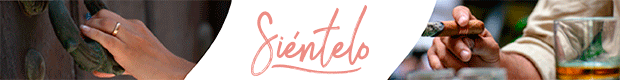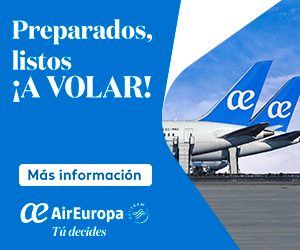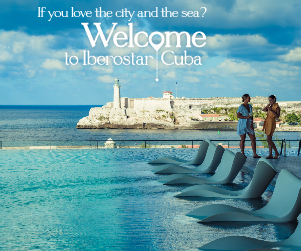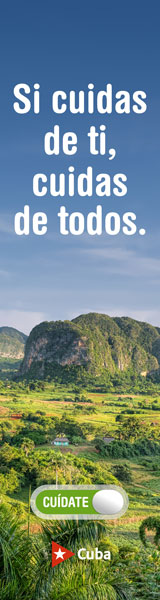Identidad en el sabor cubano

La autenticidad de Cuba también se descubre en su gastronomía. Sobre el origen de las delicias alimenticias de la isla hay abundante información en la conferencia “Alimentación y sociedad en Cuba: siglos XVI al XIX”, presentada en la XIII edición del Festival Internacional Varadero Gourmet”
Por: Dr Félix Julio Alfonso López
Pinturas: Arturo Montoto
Entre finales del siglo XV, momento en que se produce el contacto de los europeos con la población indígena y el XIX, con las luchas por la independencia de Cuba, se configuraron importantes hábitos alimenticios, que han definido la manera de consumir y apreciar diversos productos agrícolas, ganaderos y pesqueros en este archipiélago del Caribe.
Responder a las preguntas ¿qué se come, cómo, cuándo, dónde y por qué?, o dicho de otra manera, cómo se construye el complejo de experiencias y prácticas alimentarias de un colectivo humano, es un componente primordial de la cultura de cada país o región.
Sobre lo que comían las poblaciones autóctonas cubanas hay abundante información en los libros de conquistadores y religiosos como Fray Bartolomé de las Casas, quienes describieron los hábitos y costumbres alimentarias de las islas antillanas. Los preagroalfareros (guanahatabeyes) y protoagrícolas (siboneyes), que desconocían la agricultura, vivían de la caza de animales pequeños, la recolección de raíces y frutos menores, y la pesca fluvial y de arrecife. En tanto, los taínos provenían del gran tronco aruaco de América del Sur y eran grupos agricultores, especializados como sus colegas amazónicos en el cultivo de la yuca, en la variedad llamada agria o amarga. Además, conocían el maíz, los frijoles, el boniato, la calabaza, el maní y el ají que da nombre al ajiaco. De la yuca hacían una suerte de pan llamado casabe, que era su alimento básico, y que suplió en alguna medida el pan de harina de trigo para los conquistadores, porque era más resistente al clima húmedo insular. En cuanto al maíz, se sabe que lo consumían tierno, asado o mezclado con agua después de molerlo.
La pesca y la caza proveían a estos grupos de las dosis de proteína animal necesarias para subsistir, a base de peces y moluscos, además de manatíes, cocodrilos y tortugas, muy abundantes en aquel momento. También eran expertos cazadores de aves de todo tipo, así como de jutías, iguanas, majases, sapos y ranas.
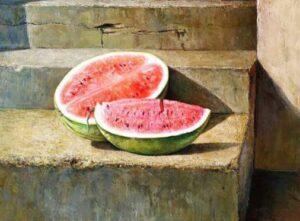
La cultura aborigen no desapareció totalmente, la inmensa mayoría de sus integrantes fueron exterminados físicamente, pero sobrevivieron de otro modo, también en costumbres gastronómicas que todavía hoy pueden observarse en las zonas orientales del país, principalmente en la región de Guantánamo-Baracoa. Un ejemplo notable es la supervivencia del casabe.
Los colonizadores europeos trajeron a Cuba desde La Española caballos, vacas, cabras, gallinas y cerdos. De estos especímenes, quizás no haya un animal más venerado y presente en el imaginario gastronómico de los cubanos que el cerdo. Prosperaron rápidamente, se multiplicaron en estado salvaje y se adaptaron sin muchas dificultades al clima tropical y húmedo de la Isla.
Su presencia en la dieta de los primeros siglos coloniales fue predominante, ofrecían una carne magra y de un sabor que todos los testimonios de época calificaban de excelente. Curiosamente, y contrario a lo que pensamos hoy, la carne de cerdo era considerada superior a la de pollo en el siglo XVIII y los médicos recomendaban su consumo a los pacientes en lugar de las carnes blancas.
La cultura gastronómica asociada al cerdo tenía también subproductos tan importantes como los embutidos, el tocino, la tocineta, los chorizos, el jamón, los salchichones, morcillas, longanizas y butifarras, introducidos por andaluces y catalanes, y muy apreciados por la cocina de los inmigrantes gallegos, asturianos y vascos, a la hora de preparar sus potajes de garbanzos, el caldo gallego o la fabada asturiana. Mención merece la manteca de cerdo, a la que se le llamaba «el aceite de la tierra», tan apreciada hasta hoy por la costumbre andaluza y cubana de que la mejor forma de cocinar ciertos alimentos es friéndolos.
Se consumían también productos originarios de América como el maíz, la papa y el tomate, a los que se añadieron otras hortalizas y el arroz, introducido por los españoles en el siglo XVIII.
Cuba producía gran número de frutas tropicales, como sabemos desde las páginas del Espejo de paciencia de inicios del siglo XVII; y ya en el siglo XIX los poetas neoclásicos Manuel de Zequeira y Arango y Manuel Justo de Rubalcava elogiaban la diversidad y dulzura de frutas como la piña, el mango, el mamey, la guayaba, la chirimoya, la guanábana, la fruta bomba o papaya, el zapote, el caimito, el tamarindo, los plátanos y gran variedad de naranjas. La “Silva Cubana” del bardo santiaguero Rubalcava nos ha dejado un precioso testimonio lírico de tales maravillas frutales, cuando nos habla en sus versos de la gratísima guayaba, el marañón fragante, la guanábana enorme, el misterioso caimito y la sabrosa papaya. Conjuntamente, se importaban también frutos europeos, como los higos, uvas, granadas, sandías y melones.
El ganado vacuno pobló de manera extensiva los campos de la Isla. En algunos casos específicos, como en las haciendas jesuitas, la producción de carne vacuna iba acompañada por derivados como la leche para hacer quesos y mantequilla, y la elaboración del tasajo o carne salada.
Una fuente confiable para saber qué comían los miembros de la nobleza criolla y los sectores acomodados la brindan los relatos de viajeros, quienes solían ser invitados a espléndidos banquetes. Los libros de viajes ofrecen un inventario de exquisiteces gastronómicas.
El viajero inglés Francis Robert Jameson, que visitó La Habana en 1820 destacó entre los hábitos alimenticios de las familias acomodadas el consumo de chocolate temprano en la mañana y el almuerzo con pescado, carne, huevos con jamón, vino y café. En la medida que avanza el siglo, el café sustituye paulatinamente al chocolate como bebida en el desayuno, con la incorporación de leche, y después de las comidas que se sirve puro.
La influencia de otras gastronomías relevantes como la francesa en la cocina cubana es indiscutible. La Condesa de Merlín señalaba en la primera mitad del siglo XIX la presencia de numerosos cocineros franceses en las grandes mansiones señoriales y platos de origen galo aparecen con frecuencia en los relatos de viajeros. Un noble francés que visitó La Habana en 1830, el conde Eugenio Ney, se quejaba del sabor intenso de la cocina criolla, cuya base creía que estaba dictada por la presencia de la cebolla y la grasa.
En el extremo más humilde de la sociedad, la subsistencia dependía principalmente de platos elaborados con harina de yuca y los consumos de plátanos, tubérculos y la carne de res y de cerdo, cruda o salada. El pan de estos sectores era el de casabe. Pescados, mariscos y quelonios también formaban parte de la dieta en todas las capas sociales, con mayor o menor frecuencia. En La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Trinidad y en las poblaciones cercanas a las costas, el pescado se ingería fresco, pero en proporción la mayor parte que se consumía entre las clases sociales más pobres era el bacalao.
El pescado se ha comido en Cuba de diversas maneras, aunque ha llegado hasta nosotros en dos vertientes fundamentales: al estilo andaluz, o sea la rueda o el filete empanizado o rebozado de harina de Castilla y frito en aceite bien caliente, adobado con limón y otras especias al gusto, o en la variante de los vascos, con sus atrayentes aliñados con espesas salsas.
En el interior de la Isla, las localidades cercanas a ríos y lagunas continuaron proveyéndose de la fauna acuífera que alimentó a nuestros aborígenes, la cual iría extinguiéndose por su desmedida captura. También se comían crustáceos y moluscos.
Flamencos y caguamas fueron alimentos frecuentes en La Habana colonial para diversos estratos de su población; y sirvieron para abastecer las flotas españolas en su regreso a Europa, como lo demuestran los numerosos huesos y carapachos encontrados en excavaciones arqueológicas cercanas al puerto; en el siglo XVII la carne de caguama era ya uno de los alimentos más caros, con un precio trece veces mayor que la de res. Por esta misma época, nos dice el historiador Julio Le Riverend, “en los lugares que el trabajo es recio y continuo, como en los ingenios, se le da a los esclavos la carne de tortuga, que empieza a escasear a fines del siglo XVIII”.
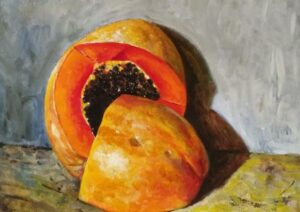
Existió en los siglos coloniales un plato común a toda la población cubana: el ajiaco, criollo por excelencia, presente en cualquier mesa a la hora del almuerzo o la cena. Heredado de la tradición culinaria indocubana, es una versión de la olla universal presente en numerosas culturas con variados nombres, condimentada esencialmente por el ají, al que debe su nombre. A sus elementos vegetales, el boniato, la yuca, la malanga y el maíz, se sumaron más tarde, el plátano y el ñame; y las proteínas aportadas por aves y animales silvestres en el caso aborigen, fueron acrecentadas por la carne vacuna, de cerdo o de las gallináceas de origen europeo.
El panorama descrito fue alterado profundamente a finales del siglo XVIII por la economía de plantación y el cultivo intensivo de café y azúcar. El gran historiador Manuel Moreno Fraginals elaboró un preciso resumen de las necesidades calóricas y nutritivas de los africanos y criollos que trabajaban en la plantación, el llamado por la literatura esclavista funche. Este compuesto alimenticio se preparaba con una base de harina de maíz, plátano o boniato, a la que se agregaba una porción generosa, superior a los 200 gramos per cápita, de carne salada o bacalao.
Los esclavos también ingerían considerables cantidades de azúcar, de un alto valor energético para soportar las extenuantes jornadas de trabajo, y lo hacían en diferentes formas, tomaban el jugo de la caña mientras realizaban el corte y bebían el guarapo caliente que se procesaba en las pailas, masticaban trozos de raspadura que se quedaban adheridos a los tachos o robaban azúcar y miel de purga de la casa de purga y el secadero.
El tasajo es un magnífico ejemplo de cómo una actividad económica influye en la apreciación más o menos positiva de determinado alimento. En este caso, el tasajo era parte, en la Cuba esclavista, de la llamada “comida de negros” y después de la crisis económica provocada por la Guerra de los Diez Años, acompañado con boniato se convierte en una suerte de plato nacional de los sectores más humildes.
El arroz fue otro alimento estimado durante la época de la plantación como una comida propia de esclavos. Con el boom de la plantación, las regiones estadounidenses de Carolina del Sur y Georgia abastecían el mercado de la Isla, al punto que las primeras relaciones diplomáticas entre Cuba y la naciente república norteamericana estuvieron ligadas al comercio del arroz. En la larga duración histórica, el arroz devino componente esencial de la dieta de los cubanos, sin importar clases o sectores sociales.
Los plátanos fueron muy apreciados en los ingenios, pues se necesitaban miles de hojas en cada zafra para cerrar las hormas de azúcar y su fruto era el único que podía comerse en cualquier ocasión. No resulta casual que, en el vademécum de comidas afrocubanas, el plátano esté representado por una gran variedad de recetas.
Otro producto singular de la transculturación culinaria afrocubana fue el tipo de arroz con frijoles que llamamos congrí y que consta de dos variedades: arroz con frijoles colorados, llamado congo, o con frijoles negros, conocido como «moros y cristianos», con este añadido hispanoárabe en el nombre.
Inmigraciones que provenían de una gran cultura gastronómica como la china, fue traída como mano de obra semi esclava y dejó en sus fondas y ventas ambulantes un repertorio culinario mestizado, como es el caso de las maripositas chinas, el arroz frito, el uso de la salsa de soya y otras de sabor agridulce y una variedad de postres que llegan hasta el presente.
El siglo XIX fue también el momento en que los cubanos decidieron darse una patria libre y para ellos libraron tres cruentas guerras contra el colonialismo español. Los mambises que se fueron a la manigua en el 68 y el 95, muchos de ellos dejando atrás considerables bienes de fortuna, debieron adaptarse a sobrevivir en condiciones de gran penuria material y desabastecimiento crónico. Muchas veces tuvieron que comer plantas silvestres y alimañas del monte, almiquíes, majases, lechuzas, ratones y jutías, glorificada esta última en un célebre poema por Ramón Roa.
En el campo mambí se comían todo tipo de mezclas de alimentos en las más diversas formas: ajiaco, sancocho, mondongo, envuelto cuando se juntaban los menudos de res, bacán, calalú, tallullo, frangollo y el célebre pan patato, una exquisitez formada por boniato, calabaza, yuca y coco rallados, endulzado con miel de abeja, a cuya masa se agregaba sal, nuez moscada o anís, envuelta en hojas de plátano verde y cocinada a fuego lento con manteca.
José Martí, Héroe Nacional de Cuba, anotó en su Diario de Campaña los alimentos y bebidas que le fueron ofrecidos en diferentes lugares, después del desembarco en Playitas de Cajobabo. Durante sus últimos días de vida, entre abril y mayo de 1895, bebió agua de curujeyes, tomó aguardiente verde de yerbas y ron hecho de pomarrosas, saboreó infusiones de platanillo y cocimientos de hojas de guanábana, comió plátano asado y tasajo de vaca, huevos crudos, pan de maíz, puerco frito con aceite de coco, sancocho, malanga, carne de jutia bañada en naranja agria, frangollo, catauros de miel y raspadura de coco. Pocas horas antes de morir en combate escribió: “Está muy turbia el agua crecida del Contramaestre, y me trae Valentín un jarro hervido en dulce, con hojas de higo”.
MÁS NOTICIAS
Siguen creciendo los viajes a Curazao
Siguen creciendo los viajes a Curazao Foto: Skitterphoto/Pixabay. Curazao continuó su trayectoria de crecimiento turístico en noviembre, registrando un aumento del nueve [...]
Cuba promociona sus atractivos turísticos en la Feria Internacional de Viajes de China 2025
Cuba promociona sus atractivos turísticos en la Feria Internacional de Viajes de China 2025 Cuba participó con una delegación de alto nivel en el [...]
Abre sus puertas el hotel Domina Marina Varadero
Abre sus puertas el hotel Domina Marina Varadero Por Daily Pérez Guillén El resort todo incluido Domina Marina Varadero abrió sus puertas a sus [...]
WestJet inaugura vuelos directos entre Toronto y La Habana
WestJet inaugura vuelos directos entre Toronto y La Habana La aerolínea canadiense WestJet inauguró este 18 de diciembre una nueva ruta aérea directa entre [...]
SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN
TTC News
ESTAMOS EN REDES SOCIALES