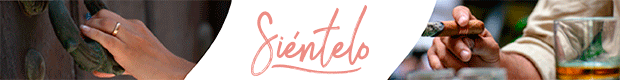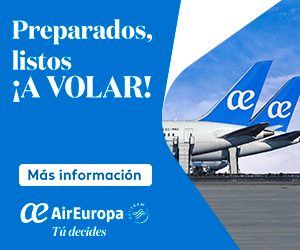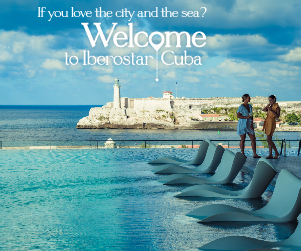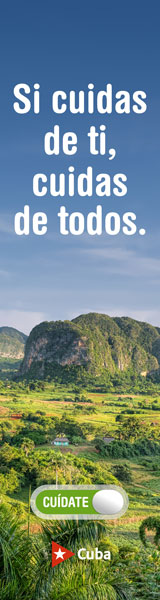Ruinas cafetaleras del oriente de Cuba, 25 años en el Patrimonio Mundial

Por Daily Pérez Guillén
El Patrimonio Mundial sumó a su listado el 29 de noviembre del año 2000, el Sitio Cultural Paisaje Arqueológico de las Primeras Plantaciones Cafetaleras en el Sudeste de Cuba. Estas ruinas fueron distinguidas con esa condición por ser un testimonio único y elocuente de una forma de explotación agrícola en un monte virgen. La producción de café al sudeste de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo durante el siglo XIX y comienzos del XX resultó en la creación de un paisaje cultural único, que ejemplifica una etapa significativa en el desarrollo de este sistema de agricultura. Las huellas de estos cafetales han desaparecido en el mundo.
La zona reconocida como Patrimonio Mundial abarca un territorio de 81 475 hectáreas y 171 testimonios de las antiguas haciendas cafetaleras en diferentes estados de conservación. En ese vasto territorio se descubre además una red de caminos usados como vías de comunicación entre las diferentes haciendas y con los puntos de exportación de café.
La integración con el medio ambiente y el aprovechamiento al máximo de los recursos naturales en función del sistema agroindustrial resalta en medio del paisaje. Expertos consideran que el principal valor artístico de estas obras se halla en las soluciones estéticas y formales de sus rasgos arquitectónicos expresados en volúmenes, elementos decorativos interiores y exteriores y en los componentes productivos y domésticos presentes en el batey cafetalero.

Cada uno de estos antiguos cafetales presenta singularidades en su sistema habitacional y/o productivo. Se descubren aún asombrosas jardines con muretes que recrean variadas formas geométricas, arcadas que sostienen a distintas alturas, acueductos que transportaban el agua hacia diferentes zonas de producción o a la vivienda adaptados a la topografía, amplios secaderos que se extienden en terrazas, casas de vivienda y casas-almacén, tahonas, casas de café, y otras estructuras.
Llegados en mayor parte de Saint Domingue como consecuencia del estallido de la Revolución Haitiana en 1791, militares, funcionarios, artesanos, comerciantes y hacendados, fueron bien recibidos en el oriente del país y su huella cultural impregnó el arte, el comercio, la industria, las costumbres y más.

Muchos de los que emprendieron el camino de la Sierra eran antiguos administradores o propietarios de plantaciones en la vecina nación caribeña que adquirieron nuevas propiedades en las montañas cercanas a Santiago de Cuba.
Samuel Hazard, viajero y cronista estadounidense, dio cuenta en su texto «Cuba a pluma y lápiz», de lo que en ellas percibió durante su estancia en el siglo XIX: «Después de los ingenios, los cafetales son los establecimientos agrícolas más importantes de Cuba, aventajando generalmente los segundos a los primeros en hermosa apariencia y cuidadosa labor.»
De una parte el poderío económico de sus dueños y de otra la maestría de los ingenieros, alarifes, carpinteros y mano de obra esclava crearon estos monumentos de la ingeniería hidráulica, vial, de la arquitectura doméstica y productiva que hoy merece la condición de Patrimonio Mundial.
Las ruinas que aún se alzan descubren algunos de los elementos que revelan el refinamiento de los propietarios franceses: la existencia de chimeneas, enchapes de maderas preciosas cuidadosamente pulidas, gabinetes, salones de música y billar o biblioteca, persianas de madera, jardines al estilo italiano que aprovechaban los desniveles del terreno.

Estas construcciones revelan la lucha de los colonos franceses y haitianos frente a la naturaleza, que se tradujo en progreso económico, aun a costa de los esclavos africanos. Pero que supo dialogar para plantar, más que cafetos, una cultura de compenetración con los ríos, arroyos, manantiales y bosques de accidentada topografía que fueron aprovechados para el bienestar material y espiritual de quienes allí vivían.
En la segunda mitad del siglo XIX Cuba inició sus luchas por la independencia del colonialismo español y muchas de estas haciendas comenzaron el camino de la decadencia. A principios del siglo XX se registra una nueva ola productiva pero en las décadas siguientes otras producciones ganaron terreno en el mercado y poco a poco muchas fueron deteriorándose.
Hacia la década del 40 surgieron investigaciones relacionadas con las huellas de los caficultores en la zona oriental. Varios investigadores, cuyos nobles intereses convergieron en el Grupo Humboldt, llegaron hasta esas zonas y realizaron planos de ubicación, de levantamientos arquitectónicos y tomaron fotografías.
El investigador Fernando Boytel Bambú volvió sobre esos pasos en los años 60 y se restauró tal vez la más emblemática de las haciendas, La Isabelica, dando lugar a la creación allí de un museo representativo del ambiente doméstico y productivo de un cafetal francés del siglo XIX.

Más adelante la Casa del Caribe, las facultades de Construcciones y de Historia de la Universidad de Oriente, la Oficina de Flora y Fauna del Parque Baconao, y otras instituciones se sumaron a la iniciativa. El 30 de diciembre de 1991 fue declarado Monumento Nacional el conjunto de 94 asentamientos cafetaleros localizados en la provincia de Santiago de Cuba.
La Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba y el Centro Provincial de Patrimonio Cultural lideran hasta hoy la gestión y conservación de este patrimonio.
Recientemente, el Centro de Interpretación de la Cultura del Café (Casa Dranguet) y la empresa mixta Biocubacafé S.A. anunciaron que consolidan alianzas para preservar el patrimonio material e inmaterial de la cultura cafetalera en el Suroriente de Cuba.
MÁS NOTICIAS
Copa Airlines empezó a volar a Puerto Plata y regresa a Santiago de los Caballeros
Copa Airlines empezó a volar a Puerto Plata y regresa a Santiago de los Caballeros Copa Airlines inició operaciones regulárea hacia Puerto Plata, en [...]
El turismo de franquicia acerca América Latina y el Caribe al viajero europeo
El turismo de franquicia acerca América Latina y el Caribe al viajero europeo Una nueva estrategia de negocio busca atraer al turista europeo medio [...]
FITUR 2026 anuncia récord de participación internacional
FITUR 2026 anuncia récord de participación internacional La Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebró su rueda de prensa de presentación para la 46ª edición, [...]
Prevén buen 2026 para el Caribe Mexicano
Prevén buen 2026 para el Caribe Mexicano Cancún. Foto ©Jonathan Ross/123rf La diversificación es la clave, para que el Caribe Mexicano continúe siendo uno [...]
SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN
TTC News
ESTAMOS EN REDES SOCIALES